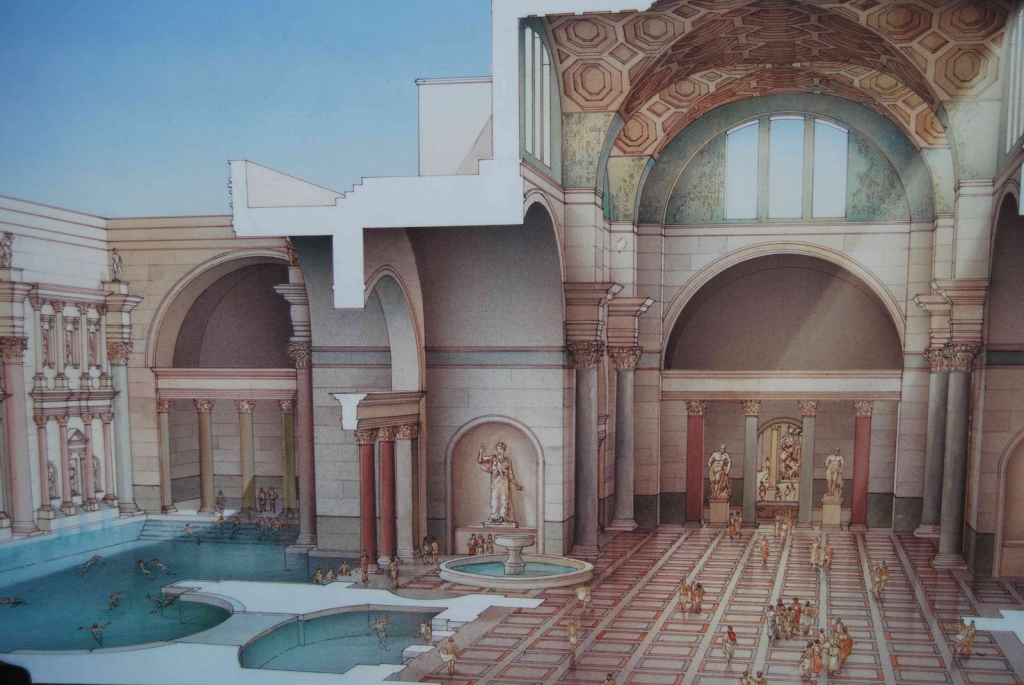Romanos
Romanos
Sol Invictus
Vitilio Liberto era el sacerdote supremo en templo de la pequeña isla del Tíber. Al amanecer, salía a la orilla del río y se colocaba de cara a la cercana muralla de la ciudad. Iniciaba los ejercicios de respiración mientras Roma se despertaba de sus noches excesivas. Cuando el sonido de la urbe llegaba a sus oídos de forma estruendosa, finalizaba la meditación sanadora. Era entonces cuando reunía a los sacerdotes menores y visitaban a los enfermos uno por uno. Aquellos que habían empeorado hasta el extremo de temer por su vida, se les evacuaba fuera de la isla. Regresaban a sus hogares, donde acudirían a la llamada de los dioses. Aquellos sin hogar, eran llevados a las casas mortuorias de la ciudad.
El cognomen lo había ganado gracias a su formación. Había sido esclavo de Livio Craso Denato, el senador que representaba la voz los optimates. Fue comprado en Delfos por la deuda contraída con el templo por su formación. Craso Denato se mostró respetuoso con el entonces joven sacerdote. El servicio transcurrió sin incidentes aunque requería diez y seis horas diarias de trabajo. Livio Craso Denato sufría una enfermedad respiratoria crónica. El único que ofreció un remedio eficaz fue Vitilio. Sin embargo, la convalecencia se extendió en el tiempo. Pasaron siete años hasta la recuperación completa del senador, siempre bajo la severa atención de Vitilio. En agradecimiento, el sacerdote fue destinado al templo de Esculapio. Entró con la recomendación de su señor y su bendición.
El sacerdote supremo se alegró de ver a su antiguo dominus llegar con el barquero. Lo acompañaban cuatro hombres fornidos. Descendió de la barca con agilidad. Había perdido peso. Se veía más lozano con cincuenta años que a sus treinta y siete primaveras. Ordenó a sus hombres que esperaran en la orilla. Se aproximó a Vitilio y ambos se abrazaron con afecto.
–Senador Denato, es un placer verle de nuevo. Espero que su salud no se haya resentido.
–Sigo hecho un toro, Vitilio.
–Lo veo, dominus.
–Oh, no. Ya no soy tu dueño. Puedes referirte a mí como te plazca pero nunca más con este término. Te considero un amigo.
–Es la vieja costumbre. Disculpe, senador. Está en un estado envidiable. Mejor que yo, a pesar de ser diez años más joven que usted. ¿Qué puede ofrecer mi humilde persona? –El senador adoptó un semblante preocupado.
–Vamos dentro, te lo contaré con algo fuerte que pueda beber. ¿Tienes vino?
–Me temo que no, senador. En este templo están restringidos algunos alimentos. Dañan la salud de nuestros pacientes. Puedo ofrecerle otra cosa para beber.
Vitilio dirigió al senador hacia la parte no consagrada del templo. La domus del sacerdote era menos esplendorosa de lo que había esperado. Tenía el mobiliario imprescindible. Veía las sombras de algunas estatuas. Vitilio se apresuró a disculpar la falta de opulencia.
–Hay mucha gente necesitada de cuidados. Hemos evitado un brote de peste hace dos meses. Necesitaba todos los recursos posibles. Vendí la mayoría de posesiones que tenía el templo para salvar a Roma. ¿Qué prefiere, senador? ¿Sella o triclinium?
–Triclinium. Y algo fuerte que pueda beber. Necesito reunir algo de valor.
–Le traeré un licor suave de azahar y moras. Es bueno para la circulación y puede embriagar tanto como el vino.
–Traiga un ánfora, entonces. Le compensaré por ello.
Vitilio fue hacia las cocinas. Uno de los sacerdotes, que ejercía de cocinero, preparó el refrigerio para el senador. El liberto cargó con una bandeja llena de manzanas, uvas e higos. Detrás de él lo seguía el sacerdote con dos copas de barro y un ánfora de tamaño mediano. Dejó la bandeja frente a su invitado, ya recostado en el triclinium. Se acomodó frente a él mientras el sacerdote servía el licor. Denato vació el contenido de una vez. Apreció el sabor delicado del azahar y el gusto a mora, junto a un leve ardor en la garganta. Ofreció el vaso de nuevo. En aquella ocasión, saboreó el contenido más despacio. Vitilio esperó, rascándose el mentón afeitado de su alargado rostro. Tras dejar tres corazones de manzana y varias pieles de higos, el senador se dispuso a hablar.
–No encuentro palabras adecuadas así que iré lo más directo posible. He llegado a pensar que se trata de una maldición del propio Júpiter. Tal vez el pago por mi improbable recuperación… estas dudas me han impedido venir antes a por consejo.
–Cuéntame qué ocurre, senador.
–Mi hija, Sibila. Sufre de una dolencia desconocida. Durante la mayor parte del día está bien. Sin embargo, durante la noche… se revuelve en estado de trance. Ha llegado a matar a su esclava en ese estado. Lo peor es que no recuerda nada durante el día. Sibila ha recibido la petición de mano del cuestor Antonino Agripa. Si averigua algo de lo que está sucediendo, rechazará a mi hija. Necesito un remedio, viejo amigo.
–¿Desde cuándo está sufriendo?
–Que yo sea consciente, unas tres semanas. Puede que unos días más.
–¿Ha ido a algún lugar insólito? ¿Fuera de su rutina?
–No. Ha estado en casa, en el mercado y en los sacrificios previos al Sol Invictus.
–¿Ha errado en los sacrificios?
–En absoluto. Yo mismo los supervisé. De haber fallado, toda la familia hubiésemos notado el desprecio de los dioses. Es un hecho que solo afecta a ella. Salvo la petición de mano, no ha habido nada de extraordinario en su vida.
–Tendré que verla en persona. Si no es inconveniente, senador, me gustaría hospedarme unos días en mi antigua estancia. Me temo que tendré que pasar algún tiempo observando el estado de la joven.
–Serás bienvenido. Reúne tus ungüentos y ve al embarcadero. Me llevo esta ánfora. Aviva el espíritu mejor que el vino. Espero que esto compense el abuso de hospitalidad. –Lanzó al sacerdote supremo una bolsa de monedas que sacó del interior de su túnica.
–Gracias, senador. Es más que suficiente.
Ambos se incorporaron de los triclinium. Mientras el senador regresaba al embarcadero, Vitilius metía en un zurrón aquellos elementos esenciales para el desempeño de su trabajo. Salió poco después. La bruma de la mañana era intensa. El frío invernal ejercía su mordida con menor intensidad. Cuando montó en la barca, todos los hombres del senador estaban sobre la pequeña cubierta. El barquero los llevó en silencio hacia la orilla de la muralla.
–Hay algo que no te he contado–dijo el senador, envalentonado por el licor –. He sentido una presencia extraña y esquiva dentro de mis muros. La última vez fue en el atrio, bien entrada la noche. Algo invisible, difícil de detectar. Se escode en las sombras, en las horas más profundas y oscuras. Y ahora estamos en la larga noche… antes de que el sol vuelva a resucitar y nos caliente de nuevo.
–¿Se refiere a la madrugada, senador?
–Exacto. Esta esencia de moras hace que me ponga algo poético.
–Por lo que está diciendo, todo encaja con la presencia de un espíritu oscuro. Como ha insinuado antes, aparecen cuando la oscuridad es más profunda. El invierno les abre las puertas de nuestra realidad.
–Los espectros son escasos, jamás había creído en ellos… hasta ahora.
–Según las lecciones que aprendí en Delfos, el inframundo está poblado de seres con una densidad oscura, malvada. La mayoría son personas que han acumulado un rencor tan fuerte que se quedan ancladas a nuestro mundo.
–Por eso celebramos Lemuralia. Alejamos a los lémures sin bondad de vuelta al inframundo.
–Exacto, senador. ¿Ha fallecido algún pariente en su familia desde Lemuralia?
–No, nadie. Y eso que deseo que algunos vayan pronto a visitar a los dioses… Maldito tío Galva y su estirpe de subnormales…Pasaría a todos por la punta de mi gladius. Helios, acércame el ánfora. Este licor es de los mejores brebajes que he probado nunca.
–Debería tomarlo con mesura, senador. Es de propósito medicinal. Podría afectar a su salud.
–Sin embargo, me gusta. ¿Cuántas ánforas podría proporcionarme a la semana?
–El proceso es arduo, largo en el tiempo y costoso en paciencia. Puedo ofrecerle tres ánforas como esa, al año.
El senador observó el recipiente de barro con una mirada entre la desaprobación y el deseo. Entregó el ánfora de regreso a uno de sus hombres.
–Guárdala bien, Helios. No desperdicies ni una gota. Los recursos escasos hay que racionarlos.
La llegada a la ínsula del senador se realizó con revuelo. Los demás hijos de Denato y su mujer estaban fuera de la ínsula, disfrutando de la villa de Capua. Vitilio ordenó de inmediato la limpieza de cada sala con vinagre de romero. La última en ser atendida fue la de Sibila. Ella se encontraba en el interior, con varios rollos de literatura griega desplegados sobre el escriptorum. Sibila se incorporó en cuanto entraron con los utensilios de limpieza. La joven abrazó con el antiguo esclavo, emocionada por el encuentro.
–Vitilius, gracias por venir. Me tienen encerrada aquí desde hace semanas.
–Lo sé, pequeña. Es por tu bien. Vamos a averiguar qué te ocurre. Pero antes hay que limpiar tu habitaculum antes de sacar alguna conclusión. Tendrás que ponerte una túnica limpia. La ropa que llevas hay que incinerarla.
–¿Podré conservar mis joyas, al menos?
–¿Alguna es de reciente adquisición?
–No, te lo aseguro.
–Puedes conservar las joyas, entonces. Lo demás debemos neutralizarlo de energías negativas.
–¿Y tiene que ser con vinagre? Odio el olor… es muy intenso…
–Hija, basta de quejas. Vitilius ha acertado en todos sus diagnósticos. Debemos encontrar un remedio para tu estado. Confía en su criterio.
–No la reprenda, senador. Es bueno que se muestre reactiva. Significa que el vinagre y el romero están funcionando. Son neutralizadores naturales de las malas energías. Descansa, Sibila. Te dejaremos a solas aunque vigilaremos tu habitaculum cada hora.
La noche transcurrió tranquila hasta la madrugada. Vitilius estaba echado en su antiguo lecho de paja, sumido en un incómodo sueño. Se sobresaltó con la primera campanada. Habían quedado en usar campanillas de hogar para alertar de cualquier problema. Las velas se habían mantenido encendidas toda la noche. Aquel sonido provenía de la habitación de Sibila. Salió a toda prisa hacia las dependencias de la chica. En la carrera, coincidió con el senador y sus hombres. Craso Denato sostenía el ánfora del templo en una mano y el gladius en la otra. Quien tocaba la campana era una de las esclavas de la casa.
–¡Rápido, mi hija está en peligro!
Cuando irrumpieron en la sala, Sibila se encontraba dormida. De su nariz salía un pequeño hilo de sangre. El senador se aproximó a ella y comprobó el latido de su corazón. Seguía viva aunque débil. La esclava estaba en una esquina, hecha un ovillo, con la pequeña campana en la mano.
–¿Qué ha visto?
–Una mujer, flotando sobre Sibila. Estaba succionando su vida, poco a poco. Me miró y desapareció…
–¿Qué significa eso, Vitilius? –Dijo el senador –¿Quién es esa mujer?
–No es una mujer. Tiene forma de mujer pero es una Estrige. Se pueden vencer con plata o con fuego. Son invulnerables a otro daño. Esclava, la figura… ¿se marchó o desapareció?
–Desapareció sin más.
–Entonces, la estrige sigue aquí. –Buscó en su zurrón hasta sacar unos polvos blancos. Dispersó aquel contenido por toda la habitación. Al tercer ademán, la figura brotó frente a Vitilius y lo empujó hasta derribarlo al suelo.
El senador se lanzó al ataque nada más ver al ente. Fue inmovilizado con una mirada que le heló la sangre en las venas. Los guardaespaldas comenzaron a golpear con los gladius a la figura flotante. Los cortes que producían eran sanados al instante. La estrige obtuvo más sangre de aquellos hombres. A uno le arrancó su poderoso cuello de un bocado. La cabeza rodó hasta las piernas de Vitilius.
–¡No! ¡Debéis usar plata o fuego! ¡Senador! ¡Lance el ánfora! ¡Bañe a la estrige con el licor! ¡La matará!
Craso Denato miró el ánfora un instante. Dio un último trago de aquel contenido. Todavía quedaban tres cuartas parte del delicioso licor. La estrige intentaba regresar al cuerpo de Sibila. Los guardaespaldas del senador que quedaban vivos, impedían a golpe de gladius su avance. Al ver como Helios era despojado de sus brazos, lanzó con furia el ánfora hacia el ente sobrenatural. El barro cocido se quebró en mil pedazos, regando de licor a la criatura. Vitilius, entonces, lanzó el candelabro del escriptorum y prendió fuego a la criatura. El ente sobrenatural chilló de forma insoportable. Se cubrieron los oídos hasta que el sonido desapareció. Cuando abrieron los ojos, quedaban unos pocos trapos ardiendo junto al cadáver desmembrado de Helios. El sacerdote se acercó a los restos y los apagó, valiéndose de la sangre de Helios.
–La estrige ha sido destruida. Sibila, ¿qué tal te encuentras?
–Debilitada, Vitilius. También avergonzada. Te mentí, sacerdote. –Sibila se desprendió de un brazalete de oro enroscado a su brazo. –Esta joya era nueva. Me la entregó Antonino Agripa para solicitar mi mano.
Vitilius examinó la obra de orfebrería. Aquel era un recipiente maldito. Sin duda, la estrige no estaba destruida. Se había trasladado a aquella pieza maldita.
–Debo llevarme el brazalete. Es importante.
–Puedes quedártelo.
Vitilius se despidió del senador con un rápido abrazo. Aquel día era el cuarto desde que el sol había parado su descenso de los cielos. Ascendió por la helada colina del Vaticanum hacia el templo de Júpiter. Esperó con paciencia hasta la salida del astro rey. Cuando los rayos tocaron la pieza de orfebrería, Vitilius realizó el ritual de purificación. El sol renaciente era la fuerza más pura del universo. Al medio día, el brazalete dejó de albergar maldad en su interior. Mediante lentes que focalizaban la fuerza solar, el sacerdote había conseguido fundir el oro. Vitilius sonrió. Tomó el oro deformado por el calor. Se había ganado un descanso después de aquella noche.